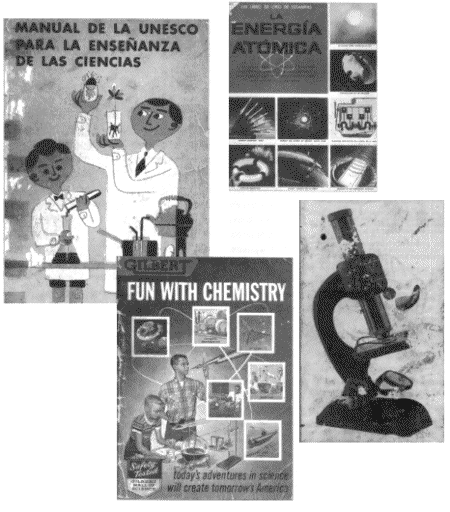|
Creo que comencé a pensar en
eso sólo después de que Aníbal lo mencionara con tanta convicción. Pero es
rigurosamente cierto. Aquellos cuya niñez transcurrió a fines de la década de
los cincuenta y cuya primera adolescencia se despertó entre las optimistas
convulsiones de los sesenta, crecimos pensando que el futuro sería otra cosa.
Nada de asaditos para el año 2000, sino higiénicas píldoras nutritivas; nada
de veredas, sino cintas transportadoras; nada de automóviles, sino vehículos
voladores unipersonales. Mirando los chalecitos y las recién pavimentadas
calles de Villa Sarmiento (Haedo), yo me preguntaba cómo seria eso y a duras
penas lograba sofocar mi escepticismo con las ilustraciones de Selecciones
escolares que representaban las ciudades del futuro como una miríada de
torres que perforaban las nubes, comunicadas por tubos suspendidos en el aire
y rodeadas de un enjambre de esos engendros de forma globular y cabina
semiesférica transparente que reemplazarían -se afirmaba- al familiar Hudson
que guardaba su mole en el garage de casa a al Kayser Carabela del vecino.
Buena, no sucedió así y uno tiene derecho a sentirse estafado. Crecimos con
la carrera espacial y el boom de la energía atómica (o, por lo menos, con la
percepción que de ello podía tener un chico de es tas latitudes tan alejadas
del teatro de los hechos). La 'ciencia' era una palabra asociada a la
imaginería tecno-espacial-alienígena de las figuritas Mundo futuro, a los
atroces muñecos de El capitán Marte y el XL5 o, más tarde, a las versiones en
blanco y negro de las producciones televisivas de lrwin Allen -ese Verne de
la 'pantalla chica'- como Perdidos en el espacio, El túnel del tiempo o Viaje
al fondo del mar. Uno bebía ávidamente de materiales de referencia como el Lo
sé toda. de revistas periódicas nacionales como el Billiken;
latinoamericanas, como los Libras de oro de estampas de editorial Novara, o
de journals más avanzados como Tecnirama, cierta información básica respecto
de la estructura atómica de la materia (protones y neutrones eran esferitas
iguales pero de distinto color) o de los revolucionarios misterios de la
genética, cifrados en los enigmáticos 'genes', cuya elusiva sustancialidad
siempre resultaba un problema. En todo caso, la 'ciencia' era una empresa a
la que valía la pena consagrar los esfuerzos por venir, algo que
presumiblemente podría transformar el rutinario escenario hogareño en el
'Mundo del futuro' que Disneylandia anunciaba los viernes por la tarde, antes
de la cena.
Pero ese mundo mágico de
rayos mortales, consolas con luces intermitentes que nunca se sabía para que
servían, viajes interestelares, 'seres' espaciales, curas milagrosas de las
enfermedades, materia teletransportada, robots con silueta de lavarropas
glorificado y humanos vestidos con fibras indestructibles de colores
primarios, no coincidía con la imagen de la ciencia que recibíamos en la
escuela primaria. Por lo menos, el curriculum que yo recuerdo se limitaba a
la eterna repetición del rutinario ciclo del agua en la naturaleza, algunas
noticias básicas acerca de la anatomía del ser humano, la clasificación de
las formas de las hojas y los esquemitas de la polinización, la clase
especial del sistema solar (cada miembro del grupo llevaba la lámina con su
planeta) y la inevitable germinación (si se hubieran dejado crecer las
plantitas resultantes, el territorio nacional estaría a esta altura cubierto
de maíz y legumbres).
|
|
Pero esto de que tuviéramos que buscar la ciencia por otro lado que a través
de los canales educativos oficiales pudo haber contribuido no poco a
desarrollar en nuestra generación (y en las que la antecedieron y siguieron) una
cierta actitud de ingeniosa explotación de recursos siempre escasos. Uno
comenzaba por procurarse un microscopio (en general el 'Microbito' era el
primero; después podía, con suerte y un tío generoso, graduarse hacía los
modelos japoneses que comenzaban a llegar al país con cuenta-gotas). Los
secretos de la materia se descubrían con el juego de química, y era
afortunado el que consiguiera el 'Frosiart n0 5, que incluía un
balón con soporte universal (de madera), mechero de alcohol y varias
'drogas'. El telescopio era ya un asunto más serio (o quizás me lo parezca a
mí, que fracasé tristemente en los intentos de fabricarlo ajustando lentes de
anteojos viejos a tubos de celuloide o cartón). El Manual de la UNESCO para
la enseñanza de las ciencias era una guía de experimentos físicos no muy
confiable, pero la única posible -pude llegar al electroimán, pero el intento
de arco voltaico hizo saltar dos veces los tapones de casa y el higrómetro de
cabello colocó a mi hermana menor al borde de la calvicie prematura-. Las
vacaciones familiares o la módica naturaleza con la que fuimos agraciados los
que tuvimos la dicha de gozar de una infancia suburbana proveían material
suficiente para las colecciones biológicas que uno almacenaba prolijamente en
'la píecita del fondo' (convertida en ocasional museo-laboratorio), aunque la
mayor parte de los especímenes no tuvieran otra identificación que la de sus
nombres vulgares y su exhibición padeciera de una falta crónica de público.
Todo ese universo de
fantasía galáctica, experimentos caseros más frustrados que exitosos y
obsesión de naturalista aficionado terminaba domestícándose -si no
extinguiéndose- en las rutinarias materias científicas del secundario. A
pesar de que ahora se disponía de textos, de buenos profesores y de
laboratorios más o menos equipados, ya nada era igual: el encanto de observar
las abejas una perfecta y soleada mañana de sábado se había esfumado para
siempre; los marcianos verdes y con antenitas pasaban a ser, a lo sumo,
anónima y quizás sólo microcópica 'vida extraterrestre'; el permanganato de
potasio, el sulfato de cobre, el nitrato de plata habían perdido sus
propiedades taumatúrgicas, reduciéndose a fórmulas que se escribía en el
pizarrón sin más trámite. Lo que es peor, toda la maravilla y el asombro
habían quedado sometidos a los rigores de la adusta, helada matemática. La
'ciencia' de la inocencia original se había esfumado para siempre-aunque la
sombra de su memoria pudo haber bastado para que algunos de nosotros
siguiéramos carreras científicas, en un desesperado intento por regresar
(como si fuera posible) al paraíso perdido-.
|
|
En fin, no pretendo hacer lo que un amigo cuenta que hacen ciertos colegas
que, cumplidos los treinta y pico y asegurado ya su concurso de JTP y una
medía docena de papers publicados, comienzan a difundir embellecidas
versiones de sus 'infancias científicas' (pregunten, pregunten a algún
matemático, por ejemplo, y van a escuchar que 'ya de chiquito yo jugaba al
ajedrez' o a algún biólogo, y les dirá que 'a los cinco años yo disecaba
ranas'). Pero, más allá de las pseudolegendarias historietas personales
legitimantes de carreras más frágiles de lo que uno desearla, es cierto que
los que andan o anduvimos por estos parajes comenzamos de alguna manera. Y
que para los que descubrimos el mundo cuando los humanos llegamos a la Luna,
esa manera fue la de una optimista, omnipotente sinfonía de átomos, galaxias
y ácido desoxirribonucleico (qué satisfactorio era poder recordar ese nombre
entonces extraño...).
Estas dos últimas décadas
nos trajeron la revolución informática -que no es poco-, pero nuestros coches
siguen teniendo cuatro ruedas, la energía nuclear ya no es panacea sino un
problema a discutir y los genes que resultaron ser trocitos de ADN-nos
dejaron a Dolly en el umbral del tercer milenio. Bueno, no hay duda de que
habrá que seguir esperando un poco más para pasar el fin de semana en las
colonias humanas de Marte. Mientras tanto, podemos seguir jugando a hacer
experimentos -¿o hacemos otra cosa que jugar?-.
|